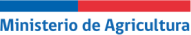Panel de académicos y campesinos analizó DD.HH. durante Reforma Agraria y Contrarreforma
Autor: Indap
Nacional
Desafíos pendientes y una vinculación del proceso de Reforma Agraria con los derechos humanos en sus diferentes aristas, fueron parte de los análisis que hicieron académicos y campesinos durante el seminario “Chile: a 50 años de la Reforma Agraria”, organizado por la Universidad de Chile.
En la oportunidad, el director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, distinguió dos hitos para tratar el tema: la Reforma Agraria y la Contrarreforma. Precisó que este proceso implicó “la transformación más profunda del siglo pasado”, pero que no coincide con las afirmaciones respecto de que sería, además, la causa de la modernización actual del campo chileno, ya que si bien “se terminó con el latifundio”, la Contrarreforma impulsó la creación de empresas agrícolas “que hoy participan de un mercado global, con una altísima concentración de la propiedad y de la rentabilidad”.
Estévez hizo un contraste entre los dos procesos para revisar el tema de los derechos humanos, manifestando que si la Reforma Agraria fue un proceso emancipatorio, la Contrarreforma fue “un sometimiento violento; si la Reforma se hizo con el respaldo de una ley, la Contrarreforma se hizo mediante decretos de una junta de gobierno golpista; si la Reforma buscó proteger y defender los derechos de los campesinos, la Contrarreforma se hizo fuera de la ley, persiguiendo, reprimiendo”.
Para Claudio Nash, abogado y profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, para vincular el tema de los derechos humanos con la Reforma Agraria hay que tener en cuenta tres hitos: la Reforma Agraria, la Contrarreforma y la transición a la democracia. En este contexto, manifestó que aun cuando durante la Reforma los derechos humanos no ocupaban el lugar central, “se generaba un tema donde los discursos sociales, de cambios, copaban la agenda y se reflejaba en materias como la Ley de Sindicalización”. Dijo que “ser vistos como sujetos de derecho fue un proceso tremendamente exitoso”, y que pese a “todo lo que sucedió después, hay cosas que no lograron revertirse y que tienen que ver con elementos culturales y económicos”.
En cuanto a la Contrarreforma, planteó que la Reforma Agraria “es un buen modelo para explicar la dictadura y su actuación en este proceso de recaptura del Estado por parte de la élite, donde para que sirviera se debía castigar a los que participaron de la Reforma y eso es decidor”. Mencionó los casos de Paine y otros ocurridos en el sur de Chile. “Es un momento inmediatamente post golpe, con una violencia que no se justificaba en temas de poder, sino que buscaba castigar a quienes fueron parte y lideraron, porque lo que habían provocado era un cambio demasiado profundo y para revertirlo había que castigar a los líderes”.
En el tercer hito, la transición democrática, el académico comentó que se aplicó un modelo que estuvo “condicionado de alguna manera a un hecho futuro, incierto”, por lo cual no se podía mover la barrera de la “impunidad, la corrupción, en elementos que habían sido claves en el régimen militar, en lo cual al parecer la Reforma era uno de ellos, donde no podía volverse atrás”. Precisó que ello se evidencia en las políticas de reparación, las cuales no fueron integrales.
Nash concluyó que la Reforma Agraria “nos permite revisar la historia de los derechos humanos en este país, con luces y con sombras, pero sobretodo con enormes desafíos de lo que nos corresponde hacer de ahora en adelante en esta materia”.
A juicio de Luis Enrique Salinas, agrónomo y asesor de organizaciones campesinas, los derechos humanos cobraron importancia en la Contrarreforma, donde “se ejerció una violencia nunca vista en el campo, entendida casi como una revancha”.