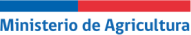Noticias
A continuación, acceda a las distintas noticias de INDAP a nivel nacional:
Total de Noticias (11954)
Total de Noticias (11954)

Avispa chaqueta amarilla: Recomendaciones para la fase final de la primera batalla
Una plaga. Ese es el mensaje que el Ministerio de Agricultura a través de los expertos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y con la participación de otros servicios como el SAG e INDAP, quiso transmitir este 2016 contra la avispa chaqueta amarilla en su primera campaña para cazar a este insecto que causa estragos en distintos sectores de la economía del campo desde los cultivos hasta el turismo.
El sistema de alerta virtual Avispa-T, que avisa a los productores sobre los momentos de aparición de la véspula germánica (como es conocida científicamente); un instructivo para la fácil construcción de una trampa con una botella plástica cargada con agua y vinagre de manzana, y una difusión intensa de información para conocerla, ubicarla, capturarla y protegerse ante ataques, fueron parte de esta cruzada lanzada en septiembre y que ha sido liderada por el ministro Carlos Furche.
La iniciativa pensó especialmente en los apicultores, que sufren estragos en sus colmenas; pequeños productores con daños en las siembras; trabajadores forestales atacados al encontrase con nidos y las familias y amigos que se vuelcan a hacer camping o picnic en los parques de Chile.
Diciembre es el período de expansión de la colonia de la avispa chaqueta amarilla través del trabajo de las obreras. Ya no sirve la trampa con botella que apuntaba a las reinas y se debe optar por un cebo registrado en el SAG y que se comercializa con el nombre de Vespugard.
Patricia Estay, Ingeniero Agrónomo, entomóloga y encargada del Laboratorio de Entomología de INIA, evalúa el momento del combate contra esta avispa y realiza un balance preliminar de esta primera acción pública contra la perniciosa avispa chaqueta amarilla. La conversación parte con el momento en que nos encontramos en esta batalla.
“Vespugard consiste en una mezcla de proteína de origen animal a la cual se mezcla el insecticida que viene en la caja ya dosificado. Las avispas son atraídas por los compuestos volátiles que produce el cebo y el insecticida está a tan baja dosis que no afecta a las obreras, pero si a las larvas que están desarrollándose en el nido. Son las obreras las que cuentan con la capacidad de colecta el alimento que llevan al nido y lo reparten al interior del nido ,en este caso al ir el alimento con el insecticida afecta a muchas larvas, las que mueren. Al morir se deja de presentar el fenómeno de la trofalaxia que consisten en que las obrera alimentan a las larvas y a su vez las larvas regurgitan un compuesto que es fundamental para que las obreras puedan vivir. El cebo mata las larvas y al morir las larvas se para el alimento de las obreras y finalmente el nido completo muere”, relata la experta de INIA.
¿Qué pasos debe seguir hoy la población que se encuentre con estas colonias?
P.E: Cuando se encuentran en esta época obreras en abundancia se debe usar Vespugard, el cual trae una lata de 150 gr con cebo atrayente, una botellita con 35 de una mezcla insecticida y una bagueta para revolver. El cebo debe colocarse en el lugar donde las avispas se alimentan, por ejemplo en viñedos donde dañan los racimos, en lugares donde hay colmenas de abejas o en lugares turísticos, en perímetros de sectores residenciales, en la proximidad de fuentes de agua donde llegan las avispas. El cebo es específico así es que las abejas y las aves no son atraídas por el cebo. Se recomienda usar una trampa cada 1000 m2.
¿Es posible tener hoy un balance del resultado de esta campaña en cuanto al control de las avispas?
P.E: A la fecha de la campaña, se ha determinado que la población sigue confundiendo, especialmente en la Región Metropolitana las avispas papeleras, que forman su nido en techos, con la avispa chaqueta amarilla. Ello probablemente porque en la zona urbana y semirural se ven primero, la otra hace su nido en el suelo y su mayor población se observa en verano. Desde el sur nos ha llegado material que corresponde a material atrapado en trampas de vinagre de manzana, que si corresponden a reinas de avispa chaqueta amarilla .El balance de la campaña en un año con tanta variación de temperatura como hemos tenido, a mi juicio debiéramos tenerlo al final de la temporada especialmente en aquellos sectores que nos informaron de la colecta de reinas de avispa chaqueta amarilla.
¿Y un balance respecto del conocimiento público del tema? Recuerdo que asumimos esta campaña con la certeza de que en la generalidad nadie entendía a la chaqueta amarilla como una plaga.
P.E: La demanda por el Avispa-T, las numerosas solicitudes para participar en programas de radio y TV, las consultas vía mail etc. demuestran que la población sí reconoce a la avispa chaqueta amarilla como una plaga.
¿Cómo ha funcionado la web de apoyo Avispa-T?
P.E: Ha sido muy demandada y mucha pregunta donde se observó que la población confunde a las obreras y reinas de la avispa papelera que hacen su nido aéreo, con la chaqueta amarilla que hace su nido subterráneo.
¿Por qué es relevante esta campaña y su permanencia en el tiempo?
P.E: Porque si la población reconoce bien la plaga, tomará medidas de prevención y control temprano que disminuirá la población de verano, reduciendo las molestias y pérdidas económicas y el impacto ambiental de su control tardío.